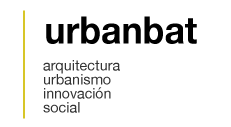28 Oct ¿Y tú? ¿con qué utopía sueñas?

Aproveché los primeros días de descanso de verano para leerme el libro Utopía no es una isla, en el que Layla Martínez nos recuerda que la historia de la humanidad está repleta de utopías que han acompañado los pasos de nuestros antepasados. Utopías sobre tesoros escondidos, unicornios azules o ciudades lejanas en las que la guerra y las injusticias no tenían lugar. Relatos acompañados siempre por una nube de incertidumbre sobre su materialidad real. Pero reales o no, esas utopías se mostraban, no como deseos inalcanzables, sino como imaginarios posibles compartidos que abrían otros horizontes y dibujaban nuevas maneras de habitar y de organizar el mundo.
Es cierto que si algo caracteriza a las utopías es que apuntan hacia futuros imposibles con la intención de mejorar el mundo. Señalar lo inviable puede ser transformador, pero también ampliar el archivo de evidencias sobre la terca e injusta realidad. Pero a la vez, como nos recuerda la poesía de Eduardo Galeano, si bien las utopías son horizontes que se alejan según nos acercamos, sirven para caminar. El drama es que la carga contradictoria de las utopías no acaba aquí. Tal vez por eso son tan sugerentes como perturbadoras. En ese sentido, las palabras del novelista de ciencia ficción China Miéville siempre me resuenan con fuerza. Decía el autor de “la ciudad y la ciudad» que hay que prescindir de las críticas banales a la utopía, de esas calumnias que aseguran que la aspiración visionaria de mejorar las cosas las empeora. Esos embustes solo ayudan a la inmovilidad, a no caminar. Sin embargo, Miéville insistía que la limitación de la utopía es otra, y tal vez no mucho mejor: ya vivimos en una utopía, pero no es la nuestra. Lo que nosotros vivimos como distopía, puede ser el deseo materializado de otros y que durante tiempo les parecía inalcanzable. ¿Qué es sino eso que llamamos neoliberalismo? El neoliberalismo se presenta como una utopía fundada en la libertad, cuando realmente opera como una práctica dirigida por el orden y la coerción. Resulta que hay utopías que no son emancipadoras. Tampoco debería ser ninguna sorpresa asegurar que los pensamientos y acciones de la especie humana pueden tener efectos contrarios a los deseados. De nada sirve negar lo que experimentamos a diario.
Para sacarnos de estos meollos, Layla recupera historias de piratas e islas perdidas porque siente que en la sociedad actual estamos huérfanas de imaginarios que planteen otros mundos posibles. ¡Ya no tenemos la capacidad de imaginar otro mundo que no sea el actual! Y, cuando lo hacemos, planteamos futuros apocalípticos que la industria del cine se apresura a visualizar a través de grandes producciones en las que la única salvación posible pasa por salvarse a una misma. Sin duda Mark Fischer tenía razón. El “realismo capitalista” no solo se basa en normalizar e integrar en nuestro imaginarios cómo vivimos, sino en convencernos de que cualquier alternativa es inviable. Vincular deseo y realidad es incierto, complejo y puede llegar a ser frustrante, pero no podemos dejar de hacerlo. No creo que haya una tarea política más importante frente a la época que vivimos.
Sin embargo, esta idea de “no-utopía”, de la imposibilidad de imaginar o incluso de desear algo imposible, me ha acompañado todo el verano y me ha enfrentado con mi “yo niña”, con la niña que no solo luchaba por una ciudad justa, sino que lo hacía convencida de que un cambio social era posible y que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Entre caña, baño y atardecer veraniego se me iban reapareciendo imágenes de las llamadas ciudades utópicas proyectadas en los inicios del siglo XX: el soñado Manhattan de los años 30 con rascacielos conectados por túneles aéreos en dónde todo pasaba a metros de altura del suelo urbano; las ciudades jardín de grandes formas geométricas, milimétricamente diseñadas como si el solo hecho de vivir en ellas bastara para el bienestar y la felicidad; o los centros urbanos de los socialistas utópicos con altos niveles de colectividad, organización social y autogobierno.
Se llamaron ciudades utópicas porque muchas de ellas no llegaron nunca a materializarse, pero las ciudades que tenemos actualmente son un reflejo también de estas utopías que, aunque no llegaron nunca a desarrollarse como tales, han dejado imprenta en los planos y calles.
Y todavía con el recuerdo de la sal del verano en los labios, me gustaría sumarme a la reivindicación de Layla y lanzar el reto de imaginar cómo las utopías del presente describirían las ciudades del futuro.
Si pienso yo en cuál sería mi “ciudad utópica”, esta sería claramente feminista. Aunque ellas no se definían utópicas, sí podrían formar parte de ese imaginario las ciudades proyectadas por las urbanistas feministas. La Covid19 y la nueva vida en pandemia nos lleva todavía más a recuperar aquellas ideas feministas en las que la casa y la ciudad se pensaban de forma complementaria, proyectando ciudad a través de pensar la casa, los equipamientos y el espacio público como un todo, como un conjunto funcional, y diseñando el espacio público como una correa de transmisión entre el espacio privado y la calle.
La separación entre espacio público y espacio privado aparece sobre todo fruto del proceso de industrialización en el que, por primera vez, las tareas de reproducción y producción se separan, sacando así de la casa la producción para llevarla a las fábricas. Esta separación ha significado la invisibilización de las tareas domésticas y la desvalorización de los cuidados; la sumisión del trabajo reproductivo al trabajo productivo mercantil; ha hecho las ciudades más inseguras privatizando el espacio público y relegando los conflictos domésticos al espacio infranqueable del hogar; y ha contribuido al desmantelamiento de los lazos comunitarios. Resulta que cuando se construían las fábricas, o más bien la ciudad fabril, no sólo se trataba de edificar enormes recintos cerrados con cadenas de montaje en su interior. La construcción de un espacio adecuado para la producción fabril también afectaba a otros lugares ubicados más allá de los muros de la fábrica. La espacialidad de la ciudad-fábrica afectaba, literalmente, a toda la ciudad. Desde los espacios más pequeños, los domésticos, a los espacios más vastos, como las periferias geográficas de la propia ciudad, y también a los supuestamente improductivos, como las grandes moles pensadas para el consumo durante el tiempo sobrante de la jornada laboral. La producción de ciudad, el profundo rediseño del territorio y sus posibles usos, se adecuaba a los requerimientos del capital. Alguna lección podemos extraer de este enorme despliegue de la geografía del capital. Entre otras, que nuestra ciudad utópica, por fuerza, debe incluir imágenes de cómo sería ese territorio no diseñado en función de los circuitos del dinero, sino ligado a la trama de la vida.
Una ciudad feminista es una ciudad facilitadora de los vínculos comunitarios que contribuye a la organización social, política y cotidiana. Una ciudad feminista es una ciudad en la que el espacio público no se privatiza ni comercializa con fines especulativos. Se prioriza así la propiedad colectiva del suelo y del espacio público y la gestión público-comunitaria de las infraestructuras urbanas. Es una ciudad que trata por igual todos los trabajos, y que no se vuelve insegura para quienes no disponen de la condición de “ciudadanía” o ejercen trabajos penalizados en la vía pública. Es una ciudad que acompaña a los oprimidos, poniendo la calle como espacio seguro. Una ciudad que acompaña los tiempos de vida, y que se piensa desde la interdependencia y la vulnerabilidad, disponiendo de espacios para el compartimiento de tareas, el apoyo mutuo y la socialización de los cuidados. Una ciudad abierta al pensamiento y a la cultura. Una ciudad que se construye colectivamente, donde cada hogar se siente parte y corresponsable de su vecindad, y la vecindad de su cuadra, y la cuadra de su manzana, y la manzana de su barrio, y el barrio de su barrio colindante, y todos los barrios juntos se sienten una misma ciudad, sin distinciones de clase, género o raza, aunque con distintos aromas, sabores, colores, sueños, lenguajes, presentes y futuros. Una ciudad que, si pudieras escoger, sería tu mejor casa del mundo.
Pensando en todo esto, he recordado una idea poderosa del historiador E. P. Thompson. El valor del utopismo no debe encontrarse en alzar pancartas en el desierto, sino en ofrecernos una imagen de la potencia de nuestras propias vidas, influenciando tantas elecciones sociales como haya en la dirección que se desea. Ese es el valor incuestionable y explosivo de las utopías: ofrecernos una imagen de la potencia de nuestras propias vidas. ¿Y tú? ¿Con qué utopía sueñas?