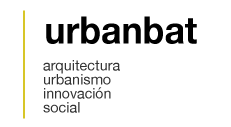12 Ene LA CIUDAD CONTRA LO INHABITABLE

El 12 de abril de 1961, en el cosmódromo de Baikonur, la Unión Soviética lanzó al espacio la pequeña cápsula Vostok 1, modelo 3KA-3. En su interior viajaba coronel Yuri Gagarin, quien antes del despegue exclamó: «Poyekhali!». ¡Allá vamos!
El vuelo espacial de Gagarin apenas duró una hora y cuarenta y ocho minutos, pero significó conquistar la última frontera del ser humano: la que nos separa del universo. Había comenzado la era espacial.
Ciudad autónoma
En ese mismo año 1961, el colectivo británico Archigram imprimió su primera publicación: Archigram I. La cosa no tuvo especial difusión, esencialmente porque se trataba de poco más que un panfleto en blanco y negro editado por un puñado de arquitectos treintañeros —y alguno veinteañero— sin predicamento ninguno en el mundo de la arquitectura académica del momento. Sin embargo, en sus páginas había ideas que no se habían visto nunca y que, en realidad, no se verían nunca en ningún sitio porque lo que Peter Cook, Ron Herron, Michael Webb y los demás componentes del grupo proponían no era ni remotamente una visión realista del futuro de la arquitectura o el urbanismo; lo que había dentro de Archigram I era un torbellino de gráficos y esquemas, de collages y señalética, de hipertecnología modular asociativa, optimismo consumista y cápsulas espaciales. Es decir, algo que tenía bastante más que ver con Popular Science o la versión más amable de Amazing Stories que con la revista oficial del Royal Institute of British Architects.
Y aún faltaba lo gordo, que llegaría tres años después. En 1964, Archigram dio a conocer la Walking City, proyecto estrella de Herron y símbolo instantáneo tanto de la arquitectura radical de los sesenta como del propio colectivo. La Walking City era una megaestructura polimórfica de edificios y calles montadas sobre un sistema de patas telescópicas que tocaban el suelo en unos pocos puntos. Aunque estaba dibujada con un detalle exquisito, lo cierto es que no resolvía los problemas estructurales, constructivos o sociopolíticos que el concepto lanzaba porque el propio concepto, desde el nombre, era tan potente que se llevaba por delante casi cualquier objeción. Una ciudad que no había crecido en el terreno, que no respondía a un entorno geográfico o paisajístico, que no dependía de accidentes orográficos. Una ciudad móvil, autónoma y autosuficiente. Una ciudad que camina.
Ciudad refugio
La coexistencia temporal de Gagarin y Archigram era perfectamente lógica porque, en esos primeros años 60, había un trasvase conceptual y estético entre las artes plásticas, la arquitectura, la ciencia ficción y la ciencia. Más aún cuando la carrera espacial puso en la órbita de pensamiento del ser humano la posibilidad de colonizar la galaxia. Por supuesto que era algo a muy largo plazo y más de ejercicio intelectual que de cosa factible, pero ahí estaba; sobre la mesa de unos cuantos ingenieros.
El problema es que, en el espacio, las cosas están muy lejos. Muy lejos. Mucho más lejos de lo que podemos casi abarcar en el pensamiento. Por ejemplo, gracias a las ilustraciones esquemáticas del Sistema Solar, solemos creer que la Tierra y la Luna son como dos bolitas puestas una al lado de la otra cuando, en realidad, en los 384 400 kilómetros que nos separan de nuestro satélite cabrían todos los planetas del sistema solar juntos, y aún nos sobrarían más de 8000 kilómetros. Así, si usáramos tecnologías de propulsión convencionales, tardaríamos la bonita cifra de ochocientos mil años en llegar a Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano al nuestro. Esto es, más tiempo del que lleva el hombre sobre la Tierra. Ante lo inconcebible de la empresa, durante las pasadas décadas se han llevado a cabo varias investigaciones, independientes y más o menos utópicas, sobre sistemas de propulsión que acorten el tiempo del trayecto. Más allá del exótico motor superlumínico de Alcubierre, uno de los más estudiados el motor de propulsión nuclear de pulso, iniciado en los años cincuenta con el proyecto Orion, continuado en los setenta con el Daedalus y en la actualidad con el programa Icarus Interstellar.
Este tipo de impulsor podría alcanzar velocidades en torno al 9 %-12 % de la de la luz y conseguiría que el viaje a Alfa Centauri se redujese a apenas dos o tres centenares de años, abriendo así la puerta al único vehículo razonablemente plausible con el que el ser humano colonizará la galaxia: la nave generacional, el arca interestelar. Porque viajar rodeado del vacío asesino del espacio durante un par de siglos es una locura, pero es una locura asumible siempre que entendamos que el contenedor de los viajeros no es una cápsula como la Vostok, la Apollo o la ISS. Es un lugar que habitarán centenares de colonos, quizá miles. Un lugar donde varias generaciones de seres humanos nacerán y morirán; pero también vivirán. Por eso, el arca interestelar nunca será un vehículo. Será una casa, y aún más, una ciudad.
Ciudad arca
En 1974, el doctor en física Gerard K. O’Neill organizó un pequeño simposio de dos días en la universidad con el nombre de «Primera conferencia sobre colonización espacial». La convención fue un éxito. Entre el público asistente se encontraban futuros astronautas, futuros ingenieros aeroespaciales, representantes de la NASA y también el decano del periodismo científico estadounidense Walter Sullivan, quien escribió un artículo que aparecería en la primera página del New York Times del 13 de mayo con el título «Los científicos consideran propuestas factibles para la colonización humana del espacio».
Cuatro meses después, Physics Today publicó el paper que lo inició todo y, en 1975, la misma NASA inyectó quinientos mil dólares para financiar los estudios de O’Neill. En 1977, el profesor recopiló todo su trabajo en un libro que publicaría bajo el título The High Frontier: Human Colonies in Space, traducido al español con el nombre Ciudades del espacio. El volumen apareció en todas las librerías y se publicaron más de diez ediciones. Fue un éxito absoluto. En sus páginas se proponían las posibilidades más realistas y más minuciosas de eso que Archigram dibujó doce años antes en forma de boutade: una ciudad autónoma y autosuficiente, tan despegada del terreno que ni siquiera está apoyada en ningún terreno. O’Neill las llamó Island One, Island Two y Island Three.
La Island One era una esfera de Bernal, basada en el diseño que John Desmond Bernal propuso en 1928. Como su propio nombre indica, se trata de una esfera hueca ocupada en sus paredes interiores y cuya gravedad se conseguiría gracias a fuerza centrífuga de la rotación sobre su eje, si bien las condiciones óptimas tan solo se darían en el ecuador. La Island Two acotaba su superficie a la del segmento ecuatorial, adoptando así la forma de un toro. Se le llamó toro de Stanford. La Island Three se erigía en el modelo más avanzado, recibiendo el nombre de su creador: el cilindro de O’Neill. Se trata esencialmente de un toro extruido o cilindro hueco que, de este modo, aumenta enormemente la superficie aprovechable manteniendo las condiciones óptimas de gravedad, habitabilidad y soleamiento en todos sus puntos.
Los diferentes diseños de hábitats espaciales bebían de la ciencia ficción y, a su vez, inspiraron numerosas narraciones del género. Sin embargo, en esa misma época se desarrollaron unas cuantas experiencias de ciudad-refugio sensiblemente más apegadas a la realidad. Eran bastante más modestas y no tenían ni la voluptuosidad formal ni la capacidad de ensoñación de las islas estelares de O’Neill, pero tampoco carecían de un fascinante sentido de la maravilla. Posiblemente porque de lo que se refugiaban no era el vacío asesino del espacio sino del clima asesino de un par de lugares de nuestro viejo planeta Tierra. La más interesante fue el muro habitado de Fermont.
La ciudad contra el planeta Tierra
Fermont está cerca de la frontera entre Quebec y Labrador, y se fundó en 1971 por la Québec Cartier Mining Company para explotar los enormes depósitos de hierro que se encuentran en las montañas próximas. De hecho, su nombre es la contracción francesa de Fer y Mont; el monte de hierro. Es la única localidad minera de la zona, lo cual es bastante lógico porque el pueblo se levanta en una latitud superior al paralelo 52 y, ejem, disfruta de un clima subártico con inviernos muy largos y muy severos y veranos cortos y bastante frescos. Además, de septiembre a marzo, Fermont es azotado por fortísimos vientos de componente norte que añadan más frío al frío. Entonces, ¿por qué alguien querría vivir en semejante infierno blanco? Pues en primer lugar porque, gracias a la minería, el pueblo es uno de los más ricos de Canadá. Casi 150.000 dólares de renta media anual por cada familia. El otro motivo que hace que allí vivan casi 3.000 personas es, probablemente, que en Fermont se vive bien. Y para conseguir vivir bien en un lugar esencialmente inhabitable, donde el frío se vuelve imposible por culpa del viento, lo que hicieron fue vivir en un cortavientos.
A finales de los 50, Ralph Erskine ya había investigado sobre la idea de la ciudad perfectamente adaptada al clima ártico. En sus formidables dibujos, que parecían más extraídos de un cómic de ciencia ficción (otra vez las influencias cruzadas) que de un proyecto de arquitectura, siempre apostaba por una gran barrera edificada y habitable que, además, serviría de protección contra el viento al resto de la ciudad. En 1965 y en 1970, Erskine tuvo la oportunidad de poner en práctica su visión en la localidad sueca de Svappavaara y en el asentamiento canadiense de Resolute Bay, pero la cosa no funcionó y apenas se construyeron unas pocas decenas de metros de su gran muro. Tan solo un año después, los arquitectos Maurice Desnoyers y Norbert Schoenauer, encargados del diseño de Fermont, recogieron la idea de Erskine y, esta vez sí, consiguieron llevarla a término de un extremo a otro. El resultado fue un edificio arquitectónicamente único: un muro de 1,3 kilómetros de largo con cinco plantas y 16 metros de altura. Obviamente, lo llamaron The Wall y, desde el principio, se convirtió en el icono del pueblo.
La monumental estructura funciona como cortavientos para la ciudad, pero es también un eficaz edificio de usos múltiples que incorpora viviendas y también comercios como hoteles, bares, restaurantes y supermercados, además de la escuela primaria y la secundaria, un centro de salud, una piscina pública climatizada (por supuesto), el ayuntamiento, la comisaría de policía e incluso la cárcel municipal, aunque solo tiene tres celdas. En El Muro viven 440 familias, casi el 60% de los habitantes, que suelen pasar los seis meses que dura el invierno sin necesidad de salir del edificio porque todas sus necesidades están cubiertas dentro.
El muro habitado de Fermont sigue en pie y en perfecto estado y, a todos los efectos, es una ciudad casa y una ciudad refugio. Y no es una ciudad arca porque la gente suele marcharse de Fermont en cuanto se jubilan; que una cosa es que el edificio-pueblo esté perfectamente adaptado al clima infernal y otra que les guste vivir rodeados de lo inhabitable.
Créditos imagen de cabecera:
Élie Gagnon, Creative Commons 3.0.